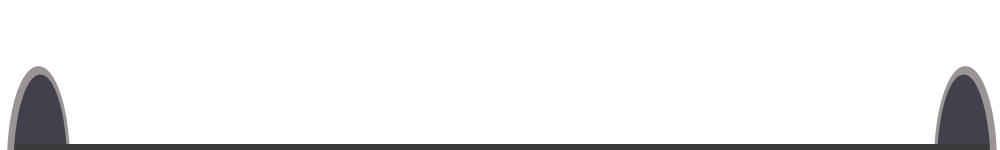Antes de la llegada de los españoles, las sociedades originarias andinas tenían la celebración del kapak raymi, el 21 de diciembre. Estas festividades están ligadas al calendario agrícola y al solsticio de invierno, y se las realiza en agradecimiento a la tierra por los alimentos y la vida. Con la llegada de los españoles y el proceso de extirpación de idolatrías, el kapak raymi fue reemplazado por la Navidad que celebra el nacimiento de Cristo, hijo del Dios católico.
Desde entonces, y hasta el presente, algunos símbolos del mundo andino, así como personajes festivos, son parte de las celebraciones en el país. El resultado es que los rituales y las tradiciones se modificaron para crear una nueva manifestación que aún tiene vigencia.
En estas épocas, en varias parroquias y barrios del Distrito Metropolitano de Quito ocurren los pases del niño, que son procesiones donde se carga la imagen del niño Jesús en brazos, hacia la iglesia del barrio o de la parroquia, para ofrecer una misa en su honor.
Tradicionalmente estas procesiones empezaban cuando los vecinos, amigos y/o familiares se reunían en la casa del prioste para salir y tomarse las calles del lugar que habitaban, como una forma libre de expresar sus creencias. En la actualidad, aún se observan pequeñas agrupaciones de familias que salen en su propio pase, y van acompañados de los personajes festivos de la fecha: pastores, la sagrada familia, comparsas, bandas de pueblo, entre otros.
Al sur de Quito, durante el 24, 25 y 26 de diciembre, los barrios de Chilibulo, Marcopamba y La Raya se juntan para celebrar el Pase del Niño. Las demostraciones de patrimonio inmaterial en estas fechas son diversas, pues no solo se encuentran a personajes del mundo andino, sino también de grupos sociales que antiguamente fueron parte de la historia de los tres: yumbos, negros y archidonas. Esta celebración es un momento de encuentro y gratitud a los cerros, pero también un espacio donde se visita la historia de la zona, a la que llegó una diversidad de actores.
El Pase del Niño de la Magdalena es una muestra de la diversidad cultural y social que conforma el Distrito Metropolitano de Quito. Con el paso del tiempo y las transformaciones propias de la sociedad, la fiesta ha presentado algunos cambios. El más notorio corresponde al recorrido que, ancestralmente se prolongaba por 2 kilómetros, y en la actualidad se ha reducido a 800 metros. Varios de los espacios simbólicos, donde se realizaban rituales fueron desplazados, y con estos también una parte de las dinámicas sociales. Esta decisión no ha venido desde los portadores, sino como resultado de las limitaciones en el uso del espacio público, que prioriza el tránsito vehicular, sobre las tradiciones y sus sentidos.
Si bien, en la vida de las fiestas existen transformaciones por los cambios sociales, políticos y económicos, la limitación del uso del espacio, no solamente rompe con una tradición, sino con las dinámicas de la comunidad y sus formas de organización. Y, como consecuencia de esto, la cohesión social se desgasta y puede llegar a difuminarse.
Los procesos de globalización y las lógicas capitalistas han transformado a la Navidad en un momento de consumismo elevado, donde los sentidos comunitarios son muchas veces reemplazados por los regalos y las cenas navideñas, elementos que –además- exponen las brechas económicas existentes en la sociedad. Cabe preguntarse entonces, si nuestras fiestas tienen la misma importancia que antes, o si cada vez más nos adentramos a una lógica de consumo. ¿Acaso nuestras tradiciones están siendo reemplazadas por los regalos?, o es que importan más las compras navideñas, que compartir un tiempo con los vecinos y amigos. ¿Qué buscamos hoy en día?, ¿responder a las lógicas del capital, o recordar nuestras tradiciones y sus sentidos?
Silvana Cárate Tandalla/ antropóloga IMP