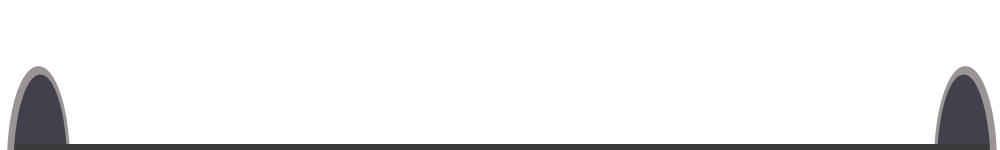La parroquia rural de Guangopolo, ubicada en las faldas del cerro Ilaló al este de Quito, fue constituida oficialmente el 11 de noviembre de 1953, aunque sus orígenes se remontan a asentamientos de los kitus en la época prehispánica. Este enclave forma parte de la periferia rural metropolitana y conserva un clima ecuatorial húmedo, con temperaturas entre 14 °C y 21 °C. Su territorio integra áreas de bosques de neblina y terrenos agrícolas, ofreciendo un contraste significativo con la expansión urbana de Quito.
Con poco más de 4.300 habitantes en 2022, Guangopolo presenta un crecimiento poblacional moderado. La economía local combina la agricultura tradicional con iniciativas de turismo comunitario y artesanal, destacando la confección del cedazo, considerada su principal símbolo identitario.
El centro de la vida comunitaria gira en torno a la Iglesia Santísima Trinidad y el Parque Central de estilo colonial, ambos espacios recuperados y adaptados para servir de escenario a ferias, procesiones y festejos de parroquialización. Junto a estas construcciones históricas sobresalen proyectos como el Centro Artesanal El Cedacero y las Piscinas San Luis, que promueven la artesanía y el ecoturismo.
Elaboración de cedazos
El cedazo de Guangopolo, elaborado con crin de caballo y madera de pumamaqui, es una manifestación artesanal que remonta a técnicas prehispánicas adaptadas durante la Colonia, constituyéndose en un símbolo cultural de la parroquia rural y en un motor de intercambio comunitario basado en la reciprocidad.
El proceso inicia con la recolección y lavado de la crin, seguido de su clasificación y peinado para eliminar impurezas; posteriormente, las hebras se igualan y agrupan en abotonados, que se tejen en un telar vertical mediante varillas llamadas chontas para formar la malla del cedazo. Tras el tejido, la tela se golpea y tensa para homogeneizarla, mientras que el aro de pumamaqui se configura mediante inmersión en agua, curvado en moldes metálicos y secado antes de ensamblar ambas piezas mediante costura con cabuya y fijación con tachuelas.
La confección se realiza en unidades familiares, donde las mujeres se encargan del tejido y los hombres de la carpintería y el montaje final. Actualmente, solo dieciocho artesanos mantienen viva esta tradición, amenazada por la migración juvenil y la competencia de materiales sintéticos.