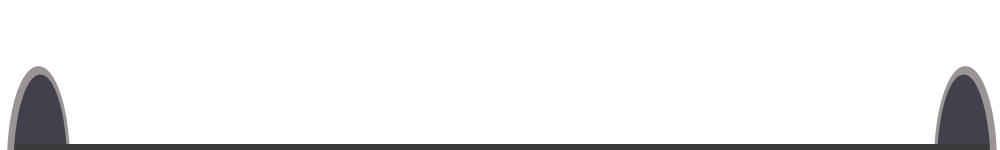San Sebastián de Pifo, conocida como la “Tierra del Agua” y “Centinela del Oriente”, se asienta en el extremo nororiental del Distrito Metropolitano de Quito, a unos treinta y cinco kilómetros de la capital. Su territorio de 254,24 km² ofrece un clima templado, con temperaturas que oscilan entre 6 °C y 18 °C y lluvias que varían de 500 a 1 000 mm al año, condiciones que contribuyeron desde la época prehispánica a desarrollar una próspera actividad agrícola y textil.
Sus orígenes se remontan a asentamientos indígenas con vestigios de tolas y cerámica, integrados posteriormente al sistema de encomiendas durante la época hispánica. En 1538 figura como “Pipo” en documentos oficiales, y no fue hasta el 30 de enero de 1869 que alcanzó la categoría de parroquia civil bajo el nombre de San Sebastián de Pifo. Hoy alberga alrededor de 21.000 habitantes, quienes mantienen viva una rica tradición festiva.
El corazón social de Pifo es su Parque Central, rodeado por la iglesia matriz de mampostería colonial y edificaciones patrimoniales, tanto públicas como privadas. Entre estas últimas sobresalen la Hacienda Chantag, hoy hostería que conserva su arquitectura tradicional, y la Loma del Tablón, sitio con vestigios prehispánicos y valor histórico-natural. Estas construcciones, junto a residencias tradicionales y el Estadio Hugo Mantilla, reflejan la evolución arquitectónica y cultural de la parroquia, consolidándola como un importante referente de patrimonio rural dentro del Distrito Metropolitano de Quito.
Elaboración de castillos de frutas en Pifo
Los Castillos de Frutas de Pifo son manifestaciones rituales que se inscriben en las festividades patronales de San Sebastián, el 20 de enero de cada año, cuando familias y comunidades agradecen a la tierra y renuevan compromisos de reciprocidad con la Pachamama.
Estas estructuras piramidales se elaboran con frutas locales de los valles templados y fríos, combinando manzanas, membrillos y granadas, además de elementos como flores y panecillos tradicionales que refuerzan la dimensión ancestral de la ofrenda. El proceso comienza con la selección de frutos en óptimo punto de maduración y resistencia, continúa con la construcción de una base metálica o de madera forrada en musgo, y culmina en un montaje escalonado donde el equilibrio estético y estructural es clave. Para preservar la calidad de la fruta durante la celebración, se aplican técnicas de conservación como el control de humedad y el uso de colorantes alimentarios.
Más allá de su valor estético, los castillos fortalecen la identidad y cohesión social al integrar saberes agroecológicos y artesanales heredados de las carrozas alegóricas de la ciudad de Ambato, reflejando la riqueza productiva del Valle de Tumbaco. La bendición e incorporación en procesiones permiten conservar esta expresión cultural con propuestas de talleres comunitarios y documentación académica orientada a su reconocimiento como patrimonio intangible.